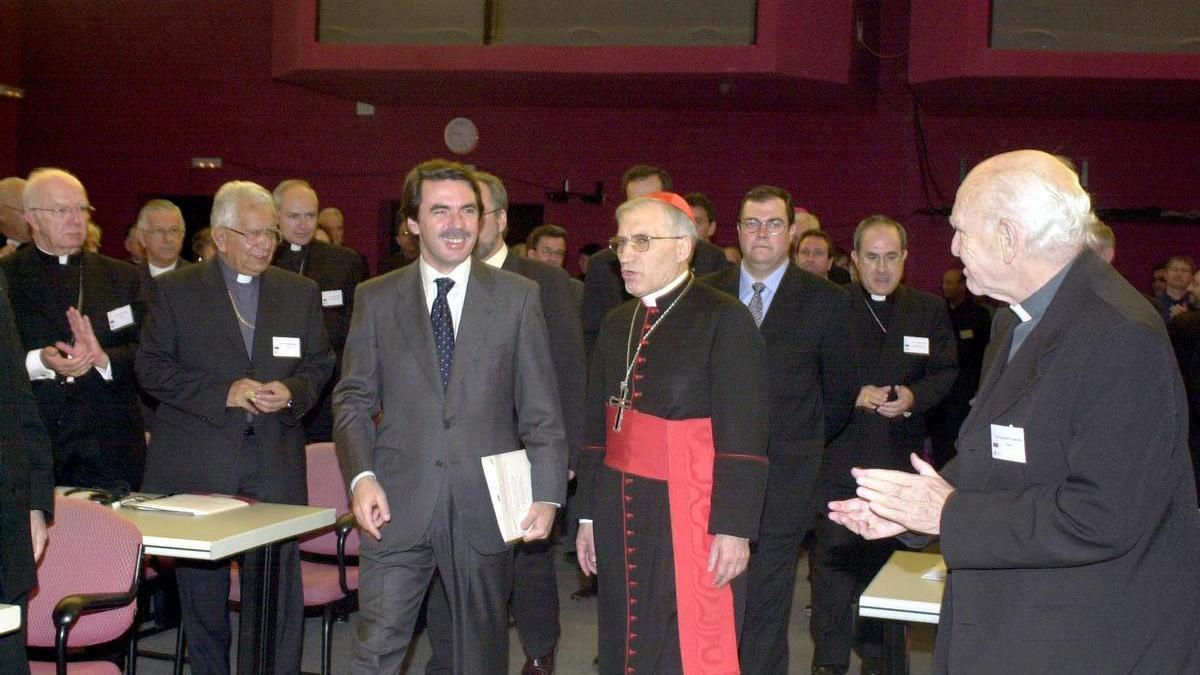Casa de América inaugura una muestra con 500 piezas de la colección Gladys Palmera que reflexiona sobre cómo la representación de las mujeres latinas ha influido en la construcción de su identidad
La neonazi Isabel Peralta recula tras sus arengas racistas contra los migrantes: “Es una frase hecha, una coletilla”
La supervivencia de los artistas a lo largo de la historia no solo depende de su talento y obras, también de cómo han sido contados, escritos, vistos y representados. De ahí a que las nuevas lecturas y exposiciones de sus legados sirvan no solo para poder contemplar y disfrutar de sus creaciones, sino también para redescubrirlas y ampliar el relato sobre ellas. Esto es lo que consigue Latina, la exposición que podrá visitarse en la Casa de América de Madrid desde este viernes 4 de abril al 5 de julio, que recorre la historia de la mujer latina en la industria del espectáculo. Pero no solo eso, las más de 500 piezas de la colección Gladys Palmera que la conforman permiten ahondar y reflexionar sobre cómo fue representada durante el siglo XX y cómo esto ha influido en la construcción de la identidad latina a nivel global.
Alejandra Fierro Eleta es la responsable del archivo Gladys Palmera, una colección de 80.000 discos, carteles de películas, fotografías y prendas de ropa que están almacenadas en la sede de su fundación, ubicada en San Lorenzo de El Escorial. 500 de estas extraordinarias piezas, incluido un vestido de Celia Cruz, podrán disfrutarse ahora en la Casa de América.
“Latina es un homenaje a las mujeres que marcaron la historia de la música y el espectáculo, muchas de ellas injustamente olvidadas. Es un espacio donde los carteles no solo decoran, cuentan historias; donde los vinilos no son objetos, son viajes en el tiempo; y donde cada disco lleva consigo una vida, una emoción, un momento eterno”, describe la propia Alejandra Fierro Eleta en el catálogo de la exposición.
La muestra comienza con la recreación de un cabaret para sumergir al visitante en este particular y musical viaje en el tiempo. A partir de ahí se van presentando y entrelazando momentos de glamour y esplendor con procesos de apropiación cultural, exotización e hipersexualización de los cuerpos, narrativas de liderazgo, empoderamiento y emancipación. Desde la incipiente industria del entretenimiento de hace un siglo hasta su expansión global en los años 70 y 80, con divas latinas tomando el control de sus carreras en contextos de liberación femenina.
Tres carteles de películas expuestos en ‘Latina’
“Latina habla de la imagen en la industria del cine musical de la mujer latina, pero la mujer que se le ha dado desde el exterior. Queríamos enseñar el camino y los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar para poder alcanzar cierto empoderamiento”, ha explicado en su presentación Tommy Meini, curador y responsable de la Colección Gladys Palmera.
El arranque de la exhibición contiene portadas de discos de mambo y chachachá, que fueron dos ritmos cubanos que sufrieron hibridación con la música americana y otras referencias europeas a principios de los cincuenta. El conservador ha señalado que en la época en la que emergieron coincidió con un gran “frenesí creativo”: “Gracias al desarrollo industrial de la música, hubo más discos y petróleo que nunca. Los países latinoamericanos recuperaron el poder de sus industrias europeas, había muchas portadas de álbumes que ilustrar, se popularizó el medio”.
La cantante y bailarina Joséphine Baker fue “la primera artista rompedora que llegó al escenario con potencia exótica y tropical” y que “abrió las puertas hacia las artistas latinas que vinieron después”. De ella se exhibe una de sus prendas de ropa más icónicas, una falda compuesta por plátanos de color dorado.
Joséphine Baker. Waléry, París, Francia, 1926 Negativo de vidrio
El vestido de la bailarina Joséphine Baker, expuesta en ‘Latina’
Más tarde irrumpió la rumba, que supuso una revolución para la música cubana, con sus intérpretes conquistando hasta Hollywood que, como ha señalado Tommy Meini, “se apropió de la imagen latina y quiso beneficiarse económicamente de esta música, llevando a cabo un blanqueamiento de lo latino que duró décadas, siempre desde la visión de Estados Unidos”. Algo que se comprueba desde los carteles de las películas que reflejan que muchos personajes latinos no eran encarnados por intérpretes latinos. “Daban una visión de fantasía de lo latino, en la que los latinos y latinas no se reconocían”, indica.
Mujeres vistas por hombres
La exposición concede amplio espacio a los retratos y cómo estos conforman la iconografía de las estrellas. De todos los expuestos, como reflejo de la desigualdad que había en la profesión, solo hay una fotógrafa mujer. La eminencia de autores masculinos en una constante en el catálogo de la exhibición. “Durante la investigación nos dimos cuenta de que esta era una historia de la representación de las mujeres hecha por hombres. Prácticamente, el 100% de las piezas, imágenes, portadas, diseños gráficos, están hechas por ellos”, ha señalado Andrea Pacheco González, comisaria también de la muestra.
Otra de las salas está dedicada al paso del mito al estereotipo, por cómo se convirtió a la mujer latina en la “salvaje e indómita” y cómo desde Hollywood se intentó atraer al público latino con personajes siempre estereotipados. Una concepción que contrasta con la época dorada que vivió el cine mexicano, desde el que se promovió la imagen femenina con una identificación mayor y tomando a la actriz María Félix como emblema de mujer fuerte, empoderada y segura. El contraste es evidente al enfrentar un fotograma de ella con ejemplos de otros filmes que perpetuaban la visión machista.
Este contexto coincidió con la emergencia del cine de rumberas, entre los años cuarenta y cincuenta, con figuras como María Antonieta Pons, Rosa Carmona y Amalia Aguilar. “Encarnaban personajes voluptuosos sensuales que siempre llevaban al hombre al pecado, siendo el adulterio el mayor. En estas películas se ridiculizaba la sensualidad desde un lugar muy moralizante. Siempre eran las cabareteras las que conducían al hombre a las conductas impropias”, ha descrito Tommy Meini. El final para estos hombres era acabar volviendo a sus casas, mientras que ellas se acababan quedando solas e incluso suicidándose.
Portada del disco de La Lupe ‘Queen of Latin Soul’. Estados Unidos, 1968
El último tramo de Latina arranca con un pasillo dedicado a los años sesenta, como epicentro de la progresiva sexualización de los cuerpos femeninos. Las portadas de discos son un exponente muy valioso para comprobarlo. De ahí se llega al desenlace titulado The new latina, compromiso, poder y emancipación, que recoge la etapa en la que, pese a que se mantenía la imagen erotizada de las artistas, “ellas habían asumido el control de sus carreras, a medida que el propio feminismo fue avanzando”.
Nombres como La Lupe y Celia Cruz “son un puente entre un momento de machismo exacerbado a otro de emancipación que confluye con todos los movimientos sociales que comenzaron a darse en Estados Unidos”. El culmen es la nueva canción latinoamericana, un movimiento “muy reivindicativo con raíces folclóricas, y que puso en valor a los pueblos indígenas”, con figuras como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas y Victoria Santa Cruz, hacia los ochenta y noventa.