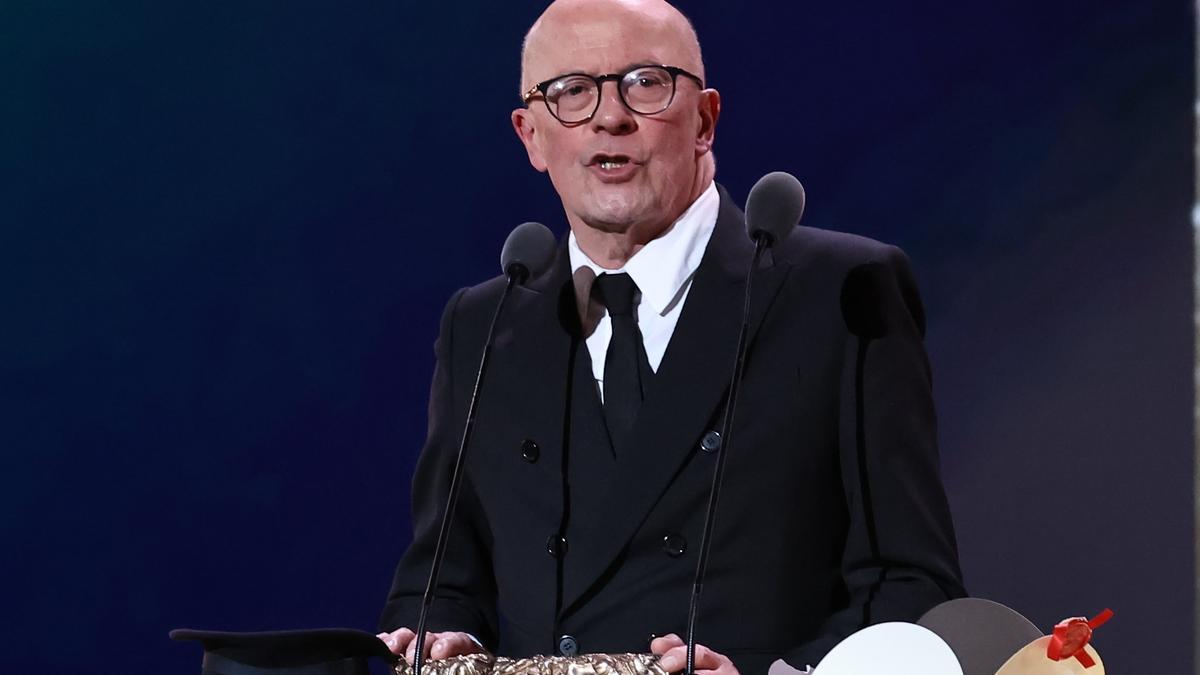Los sobrevivientes españoles insistieron en la necesidad de conocer y recordar el Holocausto español ya cuando la amenaza de la ultraderecha parecía más que remota, ahora encarnada en su ascenso en España, Europa o América: «Fue lo peor de lo peor. Eso no se puede olvidar. ¡No se puede olvidar!»
Las pruebas de la responsabilidad franquista en la deportación de españoles a campos nazis, a 75 años de su liberación
“Mauthausen fue lo peor de lo peor. Eso no se puede olvidar. ¡No se puede olvidar!”. Ese fue el mensaje que repitió, hasta el día de su muerte, Juan Aznar. Este murciano de Caravaca de la Cruz sabía muy bien de lo que hablaba porque pasó más de cuatro años en ese campo de concentración nazi. Juan falleció en 2020, el año en que la vejez y solo la vejez doblegó a los últimos españoles que habían logrado sobrevivir a los campos de la muerte de Hitler.
Ellos y todos sus compañeros y compañeras que se fueron quedando por el camino insistieron en la necesidad de conocer y recordar el Holocausto español. Incluso los que fallecieron en los años 60 o 70, cuando la amenaza de la ultraderecha parecía más que remota, ya advertían a quienes querían escucharles de que el fascismo no había muerto y que solo estaba aguardando el momento de volver a asaltar el poder. Ese negro vaticinio es una triste realidad –con el ascenso de la ultraderecha en España, Europa y América– este 5 de mayo, fecha en que se cumple el 80º aniversario de la liberación de Mauthausen, el campo de los españoles.
La estampa que se encontraron los soldados estadounidenses cuando llegaron a Mauthausen
Dos tercios de los deportados españoles fueron asesinados
Unos 5.500 españoles y varias decenas de españolas solo pudieron escapar de los campos de concentración nazis a través de la chimenea del crematorio, convertidos en humo y cenizas. Los algo más de 9.000 compatriotas deportados empezaron su viaje hacia el infierno en España, durante el verano de 1936. Todos ellos eran republicanos y la mayoría tomó las armas para defender la democracia e intentar evitar el triunfo de unos golpistas que contaban con el decisivo apoyo de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini.
Tras la dura derrota se exiliaron en Francia. Allí, un numeroso grupo se alistó en el ejército francés para volver a pelear contra la poderosa maquinaria militar de Hitler. La debacle de las tropas aliadas provocó que miles de españoles fueran capturados por la Wehrmacht en junio de 1940. Su destino, al igual que el de los soldados franceses o británicos, fueron los campos de prisioneros de guerra en los que los nazis, más o menos, respetaban las convenciones internacionales y los derechos humanos. En esos recintos tendrían que haber pasado el resto de la guerra, pero Franco no estaba dispuesto a permitir que sobrevivieran y le pidió a Hitler que los eliminara.
Las conversaciones que mantuvieron con la cúpula del Reich, tanto el dictador español como su mano derecha, Ramón Serrano Suñer, provocaron un giro dramático para esos cautivos. Tal y como hemos detallado en informaciones anteriores, son muchos los documentos que demuestran la responsabilidad activa de Franco en esa decisión. La Gestapo se presentó en los campos de prisioneros de guerra para llevarse a los internos españoles y solo a los españoles. Allí se quedaron los franceses, holandeses, belgas o británicos. Algo más de 7.000 de españoles fueron conducidos a las estaciones de ferrocarril más próximas, subidos a trenes de ganado y enviados a Mauthausen. En los años posteriores otros 2.000 españoles y unas 300 españolas, todos ellos capturados por ser miembros de la Resistencia, acabaron deportados a diversos campos como Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Auschwitz o el propio Mauthausen.
La muerte acechaba ya antes de llegar
“Calculo que en el vagón iríamos más de 100 personas, con lo que disponíamos del margen justo de maniobra para respirar, frotarnos el cuerpo, girarnos y poco más —recordaba en sus memorias Alfonso Maeso—. En plena noche, sin luz, carentes de agua y comida, sin paradas para las necesidades fisiológicas (…) luchando por aplicar la boca en las rendijas de las puertas o en las reducidas ventanillas alambradas a la espera de recibir un halo de aire fresco (…). Muchos de nuestros compañeros perecieron por asfixia, nosotros mismos apilamos sus cuerpos inertes en un rincón”. Las escenas que sufrieron los deportados españoles en esos trenes de ganado fueron idénticas a las que tantas veces hemos visto, leído o escuchado sobre los convoyes cargados de prisioneros judíos: hacinados, muriendo de asfixia, de hambre o de sed y con un bidón como repugnante retrete.
Un grupo de supervivientes españolas posa con la bandera republicana en la plaza central de Mauthausen
“Yo arrimaba la nariz a los tornillos, que estaban cubiertos de pequeñas gotitas, parecía como si sudaran, y pasaba mi lengua por allí para intentar refrescarme un poco”, relataba Virgilio Peña rememorando el metálico sabor del escaso, pero preciado líquido que obtenía de la condensación. “No hay palabras para describirlo, fue algo criminal”, concluía el viejo luchador cordobés.
Tras el letal viaje, que solía prolongarse durante dos, tres y hasta cuatro días, los supervivientes comprobaban que la pesadilla solo acababa de comenzar. Entre los forzados pasajeros había padres, hijos y hermanos que, tras compartir guerras y exilio, afrontaban juntos otro obstáculo que, la mayoría ya imaginaba, iba a resultar insalvable.
José Egea cumplió 20 años el mismo día en que el tren finalizó su recorrido. Su padre solo pudo regalarle una predicción tan triste como real: “José, este es el último viaje que hacemos juntos”. En la estación de Mauthausen les recibieron soldados de las temibles SS. Luis Perea lo recordaba así: “Abrieron las puertas de los vagones y empezaron a dar patadas y a lanzar los perros contra nosotros. Teníamos que bajar rápidamente. Muchos estábamos enfermos con diarrea y con fiebre, pero ahí no se respetaba nada. Estaban como enloquecidos”.
Formados de “a cinco” atravesaban el pueblo y comenzaban la ascensión a la colina, en cuya cima se encontraba el campo. “Algunos se caían. Los SS les hacían levantarse a puntapiés. Si alguno ya no podía avanzar más… ¡Pam!, un tiro, y el resto a seguir la marcha, cuesta arriba, siempre cuesta arriba”, rememoraba José Marfil. Cuando este malagueño se encontró con la fachada de Mauthausen, no sabía que su propio padre había muerto en su interior unos meses atrás: “De pronto llegamos a un terreno llano y vimos ante nosotros levantarse unos muros enormes. Cruzamos una gran puerta de piedra coronada por el águila imperial con las alas desplegadas, portando entre sus garras una cruz gamada”.
Ya en el interior recibieron la llamada “bienvenida concentracionaria”: les quitaron todas sus pertenencias, les raparon con cuchillas melladas y oxidadas, les sometieron a una ducha que alternaba agua hirviendo y helada, les dieron el traje rayado, un número de prisionero y el triángulo azul que les identificaba como “apátridas”. Una prueba más de que la dictadura franquista estaba detrás de la operación y había comunicado a sus aliados alemanes que no consideraba “españoles” a todos esos hombres.
El cóctel letal: hambre, trabajo esclavo y falta de asistencia
Aunque hubo españoles que perecieron ahorcados, gaseados, apaleados o fusilados, la mayoría murieron tras “consumir”, lo que el historiador Benito Bermejo llama cóctel de Mauthausen. La escasísima alimentación, unida a un extenuante trabajo y a la falta de asistencia médica se cobró la mayor parte de las vidas de nuestros deportados.
“Hambre, mucha hambre”, repetía sin parar el centenario Juan Romero, mientras torcía el gesto evidenciando que ese sentimiento seguía atormentándole muchas décadas después. Ningún prisionero olvidó, tampoco era difícil, el menú de Mauthausen. Así lo describía Francisco Griéguez: “Por la mañana nos daban un café, que no era café sino una especie de cosa hervida. A mediodía un litro de sopa aguada, sin fuste, con algunos trocitos de nabo y patatas. Por la noche nos daban un trocito de salchichón o un pedacito de margarina y un pan cuadrado que teníamos que repartirnos entre varios. Eso es lo que nos daban. Siempre lo mismo”.
Deportados españoles trabajando en la construcción de Mauthausen
Por ello, la principal obsesión de los deportados era buscar cualquier suplemento alimenticio que, al menos, engañara a sus estómagos durante unas horas. “Yo les quitaba las suelas a los muertos y me las comía a trocitos. Durante 18 meses comí y chupé cartón. Me sabía a chocolate”, reconocía Antonio García Barón desde su último refugio en el Amazonas. Robar una patata de la cocina, comer hierbas silvestres o, incluso, practicar actos de canibalismo suponía alargar unos días la vida.
Famélicos, los deportados debían afrontar durísimos trabajos forzados. Los españoles fueron destinados, inicial y mayoritariamente, a la cantera Wiener Graben. Esta fuente interminable de granito hizo que Himmler se fijara en la pequeña localidad austriaca, poco después de que el Reich se anexionara ese país, y ordenara abrir junto a ella un campo de concentración que le permitiera contar con mano de obra esclava para explotarla.
Cada jornada, durante diez o doce horas, los deportados picaban y acarreaban rocas, acosados por los SS y sus prisioneros ayudantes, los kapos. Al menos una vez al día eran obligados a cargar con una gran piedra y ascender la empinada escalera de más de 130 escalones que conducía hasta el campo. “El que cogía una piedra de tamaño regular y era localizado por un cabo o cualquier SS, era brutalmente castigado, obligándole a coger otra mucho más pesada”, recordaba Amadeo Sinca. “Los SS se ponían a un lado y a otro de la escalera —añadía el gaditano Eduardo Escot— y cuando veían que un brazo, una pierna o una cabeza sobresalía de la formación, le golpeaban con el fusil y lo mataban; o lo agarraban y lo tiraban por el tajo”. “En aquellos tiempos en que nevaba en el invierno la escalera estaba roja de sangre. La nieve no era blanca y eran decenas de hombres los que yacían en la escalera muertos o heridos. Era un momento en que también cogían a algunos, los llevaban hacia el precipicio y los tiraban abajo”, añadía Luis García Manzano.
Los que sobrevivían al hambre, el agotador trabajo y las “hazañas” de los SS se veían amenazados por las epidemias, los piojos y la imposibilidad de acudir a la enfermería del campo. “No íbamos nunca porque allí los médicos te mataban con inyecciones de gasolina. Preferíamos intentar curarnos nosotros solos en las barracas y si moríamos, hacerlo junto a nuestros compañeros”, recordaba emocionado Cristóbal Soriano.
Matadero en Gusen y cámara de gas en Hartheim
Frecuentemente, los SS realizaban procesos de selección para vaciar el campo y hacer hueco a los nuevos cargamentos de carne humana que llegaban a la estación. Los prisioneros heridos o débiles, que ya no podían trabajar, eran enviados a Gusen, un subcampo situado a cinco kilómetros de Mauthausen conocido como El Matadero.
Suicidio o asesinato de un prisionero de Gusen en la alambrada electrificada
Aquel recinto llegó a tener más internos que el campo central y fue el lugar en el que murió la inmensa mayoría de los deportados españoles. A José Marfil le trasladaron cuando enfermó de sarna y pasó allí cuatro largos años: “Gusen era peor, mucho peor que Mauthausen”. Ricardo Rico describió así lo que vio cuando llegó a este subcampo: “Los moribundos inválidos del campo transportaban sobre mantas a los deportados muertos la noche anterior en un impresionante desfile. Estos muertos eran colocados en los emplazamientos que cada barraca tenía la costumbre de ocupar durante la formación. Luego iban llegando otros grupos de trabajo con sus respectivos muertos, que eran llevados a hombros o en carro. Así surgió la expresión que circulaba entre los españoles: ¡aquí hasta los muertos forman!”.
En Gusen los nazis gasearon a prisioneros en una barraca habilitada para tan macabro fin. En el campo central se instaló una cámara de gas a finales de 1941 y también se produjeron gaseamientos con monóxido de carbono en el interior de un vehículo llamado “el camión fantasma”. No hay constancia documental del número de españoles que perecieron en ellas, pero sí de los que fueron gaseados en otro recinto de funesto recuerdo: el Castillo de Hartheim. Ese monumental edificio renacentista fue utilizado inicialmente por Hitler como “centro de eutanasia” para asesinar a miles de discapacitados. Desde julio de 1941 empezó a recibir a prisioneros de Mauthausen. El hermano de Cristóbal Soriano, José, fue uno de los 449 españoles que fueron exterminados en su cámara de gas: “Estábamos juntos en Gusen. Él estaba herido y no podía trabajar. Le dijeron que le iban a llevar a un sanatorio para recuperarse y que después le darían la libertad. Yo le dije: ”¿Estás loco? ¡No te presentes!“. Pero se presentó, lo subieron a un camión y ya no supe más de él. Le mataron en Hartheim”.
Resistencia, solidaridad, liberación y olvido
Ser joven, acceder a un trabajo que resultara útil para los SS y el puro azar fueron tres de los factores que otorgaban a un deportado mayores opciones de sobrevivir. El cuarto elemento era la solidaridad que primó entre los prisioneros: “El que podía ayudaba mucho. Todos no podían porque había quienes trabajaban en sitios de los que no se podía sacar nada. El que tenía posibilidad de echar una mano siempre lo hacía. No solo robando y repartiendo comida… los zapateros, por ejemplo, te arreglaban los zapatos”, destacaba José Alcubierre. “La solidaridad salvó muchas vidas”, apuntaba categóricamente Ramiro Santisteban. Una solidaridad, que empezó siendo muy rudimentaria, terminó por consolidar una organización clandestina de resistencia. Esta red distribuía alimentos a quienes más lo necesitaban, robaba información de las oficinas de las SS y hasta permitió, en una operación liderada por el catalán Francesc Boix, poner a salvo las fotografías que realizaban los nazis en el campo, que probaban sus crímenes y que acabarían siendo exhibidas en los Juicios de Núremberg.
Eduardo Escot conservó hasta su muerte el traje rayado que vistió en Mauthausen durante más de cuatro años.
Su papel fue también determinante el 5 de mayo de 1945. Los SS ya habían huido cuando un pelotón estadounidense se topó casualmente con Mauthausen y liberó a sus prisioneros. “Yo no podía creérmelo —explicaba a elDiario.es, 70 años después, Juan Romero—. Me costaba creer que aquello era real. La gente gritaba, lloraba de alegría, se abrazaba”. La alegría duró poco. El sargento Kosiek, que comandaba el destacamento, recibió la orden de retirarse con los cuatro únicos cautivos estadounidenses y británicos que había en Mauthausen. Durante 24 horas la masa de desesperados y hambrientos prisioneros quedó abandonada a su suerte. En ese momento, la organización evitó una verdadera catástrofe y se hizo cargo de la seguridad en el campo hasta que regresaron, ya de forma definitiva, los soldados estadounidenses. A su llegada les esperaba una pancarta de bienvenida que habían confeccionado los republicanos en un perfecto castellano: “Los españoles antifascistas saludan a las tropas liberadoras”.
La ansiada libertad no fue igual de dulce para todos los supervivientes, como recordaba José Alcubierre: “Los soviéticos se iban a Rusia, los franceses a Francia y los españoles nos quedamos allí, solos. Nadie nos quería. Nos quedamos un mes en Mauthausen”.
Los Aliados no cumplieron su promesa de derrocar al último dirigente fascista de Europa. Franco permaneció en el poder y los deportados españoles tuvieron que intentar rehacer sus vidas en el exilio. La mayoría jamás regresó a España. El olvido al que fueron condenados por su patria no desapareció con la muerte del dictador. Durante décadas, la democracia les siguió dando la espalda. Eran muy pocos los que conocían su historia y aún menos los que escuchaban sus advertencias sobre el riesgo de que el fascismo reapareciera en Europa.
Hubo que esperar hasta 2019 para que el Gobierno de coalición progresista declarara el 5 de mayo como Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo. De los cerca de 3.500 españoles que sobrevivieron a los campos de la muerte, apenas quedaba media docena con vida. El próximo domingo, un lustro después de que se apagara la voz del último deportado español, Felipe VI y la reina Letizia visitarán Mauthausen. Habrán tenido que pasar 80 años de la liberación y 50 de la muerte del dictador para que el Jefe del Estado de nuestra democracia rinda tributo, personal y presencialmente, a las más de 9.000 víctimas españolas de los campos de la muerte de Hitler.