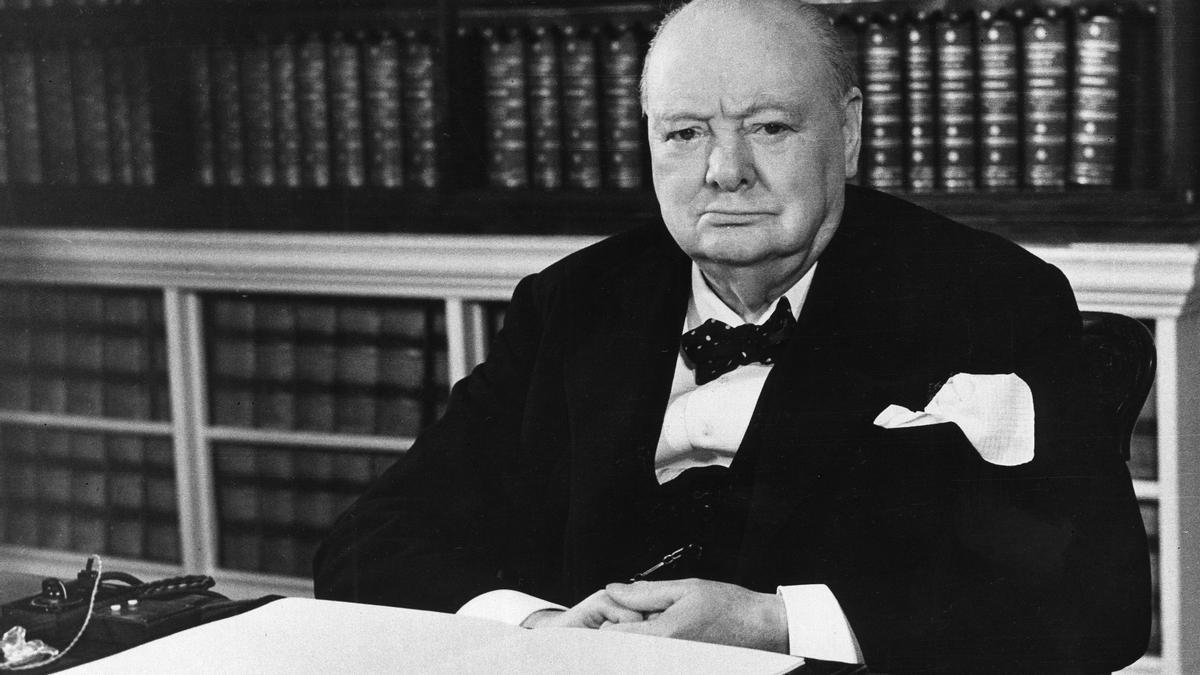La experta de la Universitat de València ha publicado, junto a otros dos docentes, un libro que analiza la falta de información institucional de la Generalitat Valenciana que aprovecharon buleros, instagramers e influencers
La falta de información antes, durante y después de la DANA ha tenido un impacto en el resultado de daños y 228 muertes, la parte que investiga la jueza de Catarroja, pero también ha dejado al desnudo cómo las catástrofes son el cebo ideal para los “desórdenes informativos”. Bajo este nombre, las profesoras de Universitat de València (UV) Dafne Calvo y Lorena Cano-Orón, junto al investigador de la Universitat Politécnica de València (UPV) Germán Llorca-Abad han definido lo que se vio el 29 de octubre y los días posteriores: agitadores que llegaron para desinformar y recaudar dinero, una guerra por el clic, bulos como el de las muertes masivas en el parking de Bonaire, imágenes falsas hechas con inteligencia artificial, influencers arribistas… Todo ello conviviendo con unos medios de comunicación profesionales que intentaban dar información en medio del desconcierto, como describen en su libro ‘Bulos y barro. Cómo la DANA ejemplifica el problema de los desórdenes informativos’ (Catarata, 2025).
La profesora Calvo, que pertenece a la universidad reconocida que sí cerró sus campus y salvó con ello decenas de vidas en la riada, explica qué pasa y qué se puede hacer para que haya una mejor información en situaciones de caos.
Además de investigar la vertiente comunicativa de la DANA, la viviste porque vives en València y fuiste a ayudar. ¿Qué sensación te quedó?
La de la importancia de la resiliencia. La capacidad que tienen las personas de organizarse tan rápidamente, solo por vínculos preexistentes, que surge de una manera natural y orgánica. Recuerdo que la primera vez que fui a limpiar llegamos a un colegio, preguntamos si podíamos entrar y nos dijeron que sí, así de sencillo. Allí la gente se autoorganizaba de una manera muy rápida. Son dinámicas que se dan en momentos de enorme urgencia, que no se pueden mantener a largo plazo.
La jueza está centrada en el nexo causal entre las 228 muertes y el envío tardío del SMS, pero ¿cómo fue la política comunicativa general de la Generalitat y para el resto de los ciudadanos?
Hubo falta de comunicación institucional desde el primer momento. Y hay que tener en cuenta que la desinformación no es un problema que afecte únicamente a los medios, es un problema social. Durante la Covid estaba claro que informaba Fernando Simón. Aquí no había portavoz, simplemente no existía.
¿Qué se debería haber hecho para que los ciudadanos, también los no afectados, supieran qué hacer, si cogían el coche, si había riesgos, qué estaba pasando a 10 kilómetros de la capital, cómo ayudar…?
Primero, que hubiera una persona que saliese todas las noches a explicar qué estaba pasando en cada uno de los pueblos, qué se necesitaba y generar una estructura comunicativa que priorizara. Había muchísima, muchísima confusión. Me contaron, entre otros, el caso de unos bomberos de Madrid que llamaban a activistas para poder organizarse porque no tenían más información. ¿Cómo puede ser? Hay que tener cierto liderazgo, cierta altura política, utilizar la estructura institucional, portavoces que filtraran la información… La televisión autonómica, À Punt, dio una muy buena cobertura. Acaban de cesar al director de informativos…
Además de poca información, ¿habéis detectado desinformación institucional en aquellos días?
Que Mazón diga que es un “hecho fáctico” que llegar al Cecopi a las 20.28 es más tarde que llegar pasadas las 19.00 como dijo en un primer momento… ¿Es desinformación? Estrictamente no, pero evidentemente hay un uso del lenguaje que tiene unos objetivos que no son de transparencia y rendición de cuentas y obviamente influyen en el ecosistema informativo existente. Se genera un relato que tiene un cariz político clarísimo, que tiene unos objetivos políticos clarísimos y que, digamos, genera una ruptura entre la ciudadanía y la institución que en un principio tendría que salvaguardar sus intereses.
Según explicáis en el libro, no solo en la DANA hay desinformación, también bulos, intereses económicos, mentiras… ¿Cuál es la diferencia?
Hablar de desinformación limita mucho los problemas comunicativos que hay en la actualidad. Porque hay cuestiones que, sin ser necesariamente mentiras, influyen en el desconcierto informativo. Por ejemplo, la propaganda que se hizo en redes de la acción del gobierno autonómico con lo bien que se estaba haciendo todo mientras en la calle la sensación era otra. Por ejemplo, el ‘clickbait’ [usar titulares llamativos y tendenciosos para generar curiosidad y que el lector haga clic] no es desinformación estrictamente, pero si pones “Lo que pasó en Mestalla por la DANA te pondrá los pelos de punta” tampoco es información. Luego está la información directamente sin contrastar, como la de las supuestas muertes en el parking de Bonaire. Y luego están los relatos de las personas que han ido, influencers, famosos, que cuentan lo que han visto y que también influyen en el desconcierto informativo. Por eso no nos gusta hablar de bulos en concreto, sino de diferentes fenómenos que, en conjunto, complican mucho una comunicación efectiva en estos momentos.
Con la Generalitat desaparecida informativamente los primeros días, ¿todo ese desorden acumula más poder?
Ese es el problema. Con una crisis política tan amplia es muy peligroso, surge el lema de ‘Solo el pueblo salva al pueblo’. En la primera manifestación contra Mazón había carteles que ponían “no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba”. Es un pensamiento muy anti ‘establishment’. Toda esa desaparición de la institución ha ahondado en la separación de la ciudadanía de los sistemas democráticos. A nivel macro, pero también a nivel micro. Hay un fallo muy, muy grande cuando tienes que dejar que la ciudadanía se autoorganice. Eso trae desafección política.
¿Quién gana dinero con esos desórdenes comunicativos?
La desinformación es muy viral, sobre todo porque apela las emociones. Sabemos que indignación, miedo y enfado son las emociones que más aparecen en redes sociales durante la DANA. Entonces, todos esos mensajes que de alguna manera ahonden en esta emocionalidad van a ser más fácilmente viralizables. Eso es más visitas y más dinero. Vivimos en un contexto en el que los medios de comunicación tienen muchas complicaciones para encontrar un modelo de negocio estable y donde las redes sociales han implantado un modelo de economía de la atención. Entonces los bulos son muy efectivos, sobre todo a corto plazo, aunque no sean sostenibles a largo plazo. En esta visión más inmediata, la desinformación es una mina de oro.
También aparecieron influencers, como Georgina, a la que citáis porque dio información sobre donaciones no verificada…
Las crisis generan una necesidad informativa, y son rentables, porque la gente necesita y busca información. Incluso personas que a priori no tienen ningún tipo de interés en ese tipo de suceso aparecen. En un sistema de autoridades múltiples, los medios juegan un papel en el mismo espacio que estos influencers, que es muy fácil que accedan a ese sistema y traten también de beneficiarse de él con motivos que no son los periodísticos. El medio de comunicación tiene una metodología, tiene una función social. El influencer, no. Es un problema cuando tienen capacidad de interceder en el flujo informativo, sin la metodología y sin el fin social o la responsabilidad social que tiene un medio de comunicación.
En el libro también señaláis la importancia de imponer un relato de causas y soluciones, quién tuvo la culpa o qué falló, ya que eso es esencial para que se imponga un tipo u otro de salida a la crisis. ¿Por qué?
En momentos de gran impacto social, la lucha por el discurso es importante. Si pensamos que la DANA simplemente tiene que ver con la ingeniería, pues entonces nos olvidaremos de las políticas de urbanismo. O nos podemos olvidar de la perspectiva de la población migrante que lo ha perdido todo. O nos olvidamos del cambio climático… Por eso es tan importante generar discursos que no simplifiquen lo que sucedió y que sean verdaderamente propositivos
Habláis en el ensayo de un método inventado por vosotros, el MEDI (Modelo Estándar de Desinformación). ¿El qué consiste?
No existe una solución única a la desinformación o a los desórdenes informativos. El MEDI propone que hay tres cuestiones relevantes para entender cómo funciona el ecosistema informativo en la actualidad. Por un lado, una estructura tecnológica específica que se basa en la ‘plataformización’ en grandes corporaciones que han cercenado el papel central de los medios de comunicación en el acceso a la información. Luego, una economía influenciada por estas plataformas, que se basa en el acceso gratuito y sobre todo en la generación muy rápida y muy continuada de información. Y luego una cuestión de praxis informativa, de cómo los medios tienen que operar en un sistema así. Aquí no se trata de santificar a los medios, pero sí de comprender cuáles son los problemas que han tenido para combatir estos desórdenes informativos o cuál es su posición dentro de ellos.
De la imprenta a la actualidad se han acelerado mucho los cambios. Los medios, obviamente, están encontrando su sitio y se generan incoherencias, que no tienen que ver con una mala praxis informativa, sino con un proceso natural por el que los medios tienen que pasar. Han comprendido la importancia de los valores periodísticos tradicionales. Por ejemplo, el ‘fact-checker’, el contraste de Información y la transparencia en la metodología. Eso es periodismo, pero ahora hay ventanas para su reivindicación. El ejemplo reciente más claro es el de los periodistas plantándose en el Congreso ante manipuladores y ante agitadores que están acreditados allí.
Usáis una metáfora para hablar de la comunicación y todos los elementos que se dan, que es un bar. ¿Cómo sería el bar de la DANA?
Pues en ese bar ha entrado un grupo de personas y ha tirado con violencia la mesa de billar, por ejemplo, poniendo todo patas arriba. Hay gente que ha tratado de enfrentarlo, otros han huido. El camarero no es el dueño, sino un empleado que ha estado ahí intentando calmar los ánimos. El dueño ni está ni se sabe dónde está. Algunos clientes se han llevado un palazo, hay otras personas entrando desde fuera a ver cómo pueden ayudar. Se llama a la policía, y no viene. Luego llegan algunos reporteros locales pronto y aparecen los medios nacionales más tarde, que luego se van. Y lo importante es que, a día de hoy, ese bar todavía no ha reabierto. Hay personas que saben que sigue cerrado porque viven aquí y hay personas que, simplemente, ya se han olvidado de ese bar.