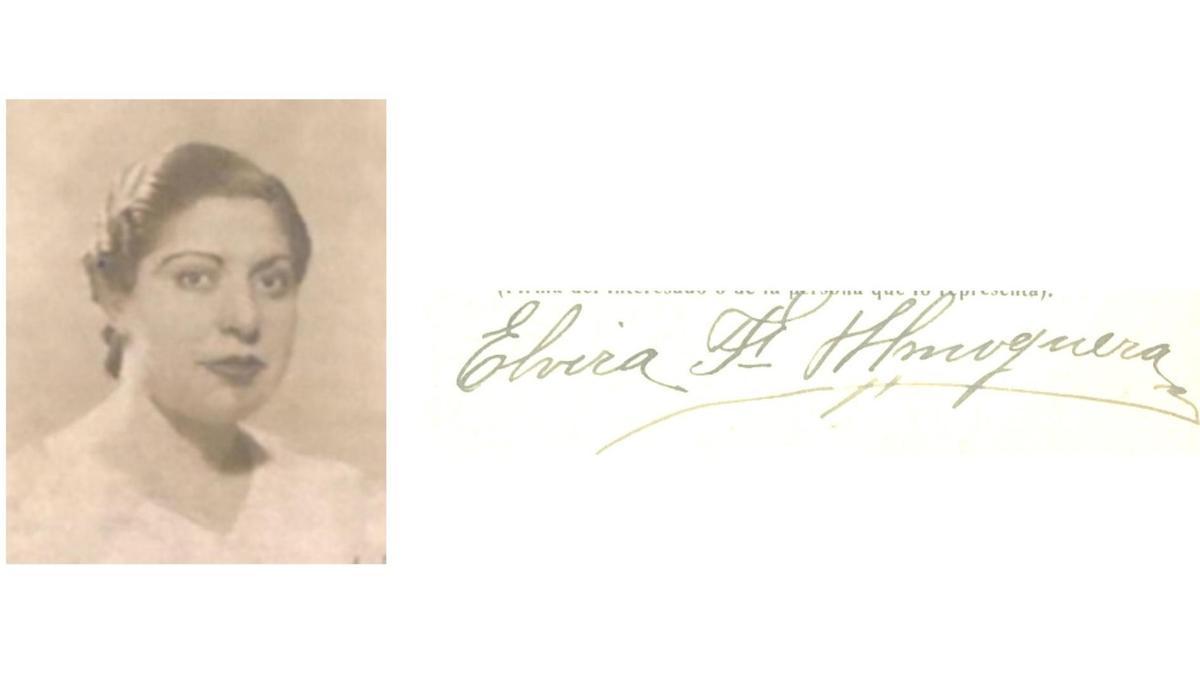En Reino Unido están comenzando a romper el «silencio socialmente construido» alrededor de la emergencia climática con espacios de escucha en los que las personas pueden expresar su angustia o inquietud sin sentirse juzgadas: «La palabra que surge es alivio»
Cambio climático, salud, emoción y ecoansiedad
La revista médica The Lancet acaba de publicar un nuevo estudio sobre en qué punto se encuentra la salud y el bienestar de los adolescentes. En él, se alerta del “daño sorprendente” que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático está causando en ellos. Tanto los desastres climáticos de rápida acción (como los huracanes), como los efectos más lentos (como la inseguridad alimentaria crónica), señalan, “contribuyen a los trastornos mentales, incluido el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, y la depresión”.
“Es probable que sus vidas futuras se caractericen por peligrosos cambios planetarios. Casi todos los adolescentes del mundo ya han estado expuestos a al menos un peligro, choque o estrés climático o ambiental importante. Para el año 2100, se proyecta que 1.800 millones de adolescentes vivirán en un mundo que se espera que alcance una temperatura unos 2,8 °C superior a la de la era preindustrial”, señala el estudio.
Ante un contexto como este, una de las claves para implicar a la sociedad en el problema de la crisis climática es precisamente centrarse en “entender cómo piensan las personas y, más importante, cómo se sienten acerca del clima”, explicaba a elDiario.es una de las mayores voces mundiales en comunicación climática, Climate Outreach. Sin embargo, en España aún no existe prácticamente ninguna iniciativa orientada a que la ciudadanía pueda expresar cómo se vive esta crisis a nivel emocional.
En Reino Unido, la Climate Psychology Alliance (Alianza de Psicología del Clima) se propuso hace cinco años rellenar este vacío, y creó unos espacios de escucha llamados cafés climáticos, encuentros a los que asisten todo tipo de personas, y que opera como un refugio donde pueden expresar sus pensamientos y emociones sobre la emergencia climática y ecológica. Ocurren en salas en las que se ha montado un círculo de sillas: el ‘efecto grupo’ ayuda a los participantes a mantenerse conscientes de la realidad sin sentirse abrumados.
Linda Aspey, consultora en psicología climática, integrante de la Climate Psychology Alliance, y una de las facilitadoras de los cafés climáticos, cuenta cómo consiguen que las personas se animen a navegar las emociones que este mundo complejo y turbulento despierta en ellas.
¿Cómo surgió la idea de los cafés climáticos?
Algunas compañeras de la Climate Psychology Alliance, en particular dos, Rebecca Nestor y Gillian Broad, se dieron cuenta de que la gente no suele hablar de la crisis climática y que, si lo hace, no menciona los sentimientos que les provoca la situación. Se preguntaron cómo sería crear espacios para hacerlo, y se les vinieron a la cabeza los cafés de la muerte, creados para hablar sobre ese tema que es una especie de tabú en la sociedad occidental moderna. Los cafés climáticos se desarrollaron a partir de ese exitoso modelo.
¿Percibieron que hablar sobre ello era algo que la gente anhelaba?
Sí. Especialmente en la etapa 2018-2019, las personas estaban muy abiertas a conectar. La COVID-19 fue un recordatorio de que las cosas estaban cambiando en el planeta Tierra. La gente, especialmente en ese momento, tenía muchas ganas de comprender lo que estaba sucediendo. También respecto al clima. De hecho, la pandemia ocurrió al mismo tiempo que movimientos como Extinction Rebellion o Fridays for Future estaban cogiendo fuerza. La sensación era que había una especie de crescendo en cuanto a cambios en el mundo. Comenzamos en ese momento, con grupos muy locales y online.
¿Cuál es el perfil de quienes asisten a estos espacios de escucha?
Hay cierta diversidad, pero hemos descubierto que en los grupos de Reino Unido suele haber una mayoría de personas blancas, algo similar a lo que ocurre con los grupos de activistas climáticos. Esto es interesante y comprensible, ya que el colonialismo está en la raíz del aumento de los desastres climáticos y ecológicos. Son, por tanto, personas que podrían haberse dado cuenta de ello. Pero la edad varía muchísimo, aunque no ofrecemos este tipo de espacios para niños.
“Los mayores y los padres hablan de los niños, de los jóvenes, y de la culpa que sienten por el mundo que dejan. A menudo se expresa también dolor por la muerte de la naturaleza o miedo por uno mismo y por los demás.”
¿Cuáles son los miedos o las frases que más se repiten en estos espacios?
Los encuentros suelen hacer aflorar temores como el de si en un futuro necesidades bastante básicas –la comida, la seguridad, los suministros médicos– comenzarán a estar en la cuerda floja en caso de que se intensifiquen los desastres naturales. Los mayores y los padres tienden a hablar de los niños, de los jóvenes, y de la culpa que sienten por el mundo que dejan. A menudo se expresa también dolor por la muerte de la naturaleza o miedo por uno mismo y por los demás.
¿Recuerda especialmente algún momento de los cafés climáticos en los que ha estado como facilitadora?
Muchos. He conocido, por ejemplo, a ancianos activistas que han sido arrestados. A veces estas personas mayores comienzan en el mundo del activismo porque sus nietos también han dado ese paso, y quieren mostrar solidaridad con ellos. Es muy conmovedor cuando llega a estos encuentros una persona mayor, en algunos casos muy mayor. A menudo son personas profesionales y cualificadas que han respetado las reglas durante toda su vida. Y se acercan a estos círculos de escucha porque sus nietos están acudiendo a marchas, o liderando campañas, y no pueden no apoyarlos, no pueden no implicarse.
¿Es común que las personas que tienen emociones fuertes en torno al cambio climático se suelan sentir solas frente a estas emociones?
Mucho. Es algo muy, muy común. Y está presente en activistas, porque están desesperados por llamar la atención sobre lo que está sucediendo, desesperados por la inacción del gobierno y con la sensación de que los medios no hablan de ello. Y también pasa en quienes no son activistas, como madres, abuelos, padres, jóvenes, maestros, todo tipo de personas.
Piensan: ‘Puedo ver claramente lo que está sucediendo, y me siento solo’ y quieren hablar sobre ello, pero al mismo tiempo no quieren hacerlo. No quieren alarmar a sus nietos, por ejemplo. No quieren ‘perturbar la paz’, ser una especie de aguafiestas. Y a menudo la soledad es extrema. Dicen: ‘Siento que vivo en una pequeña burbuja de dolor y no tengo a nadie con quien compartirlo’. Cuando la gente expresa sus emociones en grupo sobre la crisis climática, la palabra ‘alivio’ surge una y otra vez.
¿Cómo de complejo es aceptar este tipo de realidades difíciles en un mundo en el que se nos ha enseñado a ser individualistas? ¿Sería mucho más fácil si tuviésemos un gran sentimiento de comunidad?
El individualismo es algo muy occidental, aunque estamos mucho más influenciados por los demás de lo que nos gusta creer. Existe una idea llamada ‘silencio socialmente construido’, que ocurre cuando una sociedad hace muy difícil hablar de algo, por lo que ese algo se acaba olvidando y ni siquiera se piensa en ello. Es una señal de que tenemos una ‘psique colectiva’. Tenemos la capacidad tanto de preocuparnos profundamente por algo como de no preocuparnos. Y si el sistema en el que vives fomenta tu lado indiferente, tu lado solidario podría reducirse sin que te des cuenta.
“No podemos olvidar que hay personas que no tienen el privilegio de poder decir: ‘Fingiré que esto no está sucediendo’, porque está en el agua que beben, en los cultivos que no salen adelante. Está en las muertes, en las inundaciones en todo el mundo”
¿Cree que la sociedad está paralizada ante la emergencia climática porque no sabemos cómo sostener todas estas emociones complejas y preferimos evitarlas?
Sí, lo creo. Pero pienso que es importante, primero, señalar el hecho de que hay personas que no tienen opción, ya que se enfrentan a esta realidad a diario. No podemos olvidar de que ellos no tienen el privilegio de poder decir: ‘Fingiré que esto no está sucediendo’, porque está en el agua que beben, en los cultivos que no salen adelante. Está en las muertes, en las inundaciones en todo el mundo. Pero para quienes sí tienen aún esa posibilidad de fingir que el problema no está ahí, podemos reconocer que hay una parte de todos nosotros que, claro, desea que esto no esté sucediendo.
No somos malos por naturaleza, pero queremos que nuestras vidas cambien solo si es a mejor. Hay personas que no quieren creer en la ciencia, pero hay ciertos ámbitos científicos en los que sí quieren creer. Quieren creer que el próximo teléfono será mejor que el anterior. Nos gusta esa ciencia, pero no nos gusta la otra, que trata sobre la realidad física de la biosfera. Así que tenemos sentimientos bastante complejos al respecto.
¿Hay personas más predispuestas a asumir esa realidad?
Estamos, de alguna manera, predispuestos a alejarnos de las realidades que nos asustan, y no está claro del todo bajo qué condiciones las personas sí las aceptan. Creo que no hay una única personalidad que sea propensa a decir: ‘Voy a tomarme esto en serio’. Depende de la etapa de la vida y de muchas otras situaciones.
Si nos preguntan si queremos la igualdad en el mundo, diremos que sí. Pero estamos en un sistema que dificulta vivir de otra manera. Por eso, necesitamos maneras de desconectar, defensas psicológicas: la intelectualización, el humor, o la minimización…
Los sistemas en los que hemos construido la vida, en particular los sistemas extractivos coloniales, están haciendo aquello para lo que fueron diseñados: favorecer a unos pocos sobre la mayoría. Y eso es incómodo. Si nos preguntan si queremos la igualdad en el mundo, diremos que sí. Pero luego, en la práctica, seremos paradójicos. Vivimos en un sistema que dificulta vivir de otra manera. Por eso, necesitamos maneras de desconectar. Las llamamos defensas psicológicas: la intelectualización, el humor, o la minimización…
¿Y cómo intentan canalizar estos encuentros para que no se queden en la desazón?
Esto es muy interesante, ya que, debido al silencio construido alrededor de este tema, el simple hecho de expresar tus preocupaciones es ya un mundo para muchos. Puede ser tan difícil hablar de ello que puede volverse insoportable. Recuerdo ir yo misma a un café, no como facilitadora, sino como persona de a pie. Ese día expresé algo con lo que incluso tenía pesadillas. Me encontré compartiendo esto y llorando mientras lo compartía, y luego inmediatamente me sentí mejor porque me habían escuchado. Las personas de allí no me decían: ‘eso no va a pasar’. No invalidaron mis sentimientos. Creo que el poder de estos círculos de escucha radica en que la gente puede soportar escuchar cosas bastante difíciles. Es un proceso llamado ‘contención’.
“A veces estos círculos de escucha brindan la primera oportunidad para que las personas hablen sobre cómo se sienten. Vivir en ‘negación’ permanentemente requiere de mucha energía emocional”
Por ejemplo, si te ha pasado algo malo, y tu amigo dice: ‘¡Oh, no! ¡Dios mío, qué terrible, no quiero oír más!’, no te vas a sentir contenido ni sostenido, y no te va a resultar fácil manejar cómo te sientes. Sin embargo, si te dice, ‘sí, vaya, eso debe haber sido realmente difícil’, tú dices: ‘Bueno, sí. Lo fue’. Por otro lado, los demás también pueden ayudar a convertir la preocupación de esa persona en algo mucho más manejable, pero sin infravalorarla.
¿Defendería entonces que deberían replicarse en otros lugares del mundo?
Claro. Vivir en ‘negación’ permanentemente requiere de mucha energía emocional. Estos círculos de escucha nos permiten enfrentar verdades difíciles, encontrar consuelo al compartir, darnos cuenta de que no estamos solos y de que no nos morimos por expresar lo mal que nos hace sentir esta situación. Se podría decir que abrimos una caja de Pandora, pero que no morimos como resultado. Nos ayuda a empezar a procesar algunas de esas emociones difíciles. Pese a que no se trate de terapia, es algo terapéutico. Pero no son algo a lo que la gente necesariamente tenga que recurrir una y otra vez. A veces vienen una vez, y es suficiente.
A día de hoy es fácil evadirse de esas emociones, ¿verdad? Tenemos muchas formas de distraernos.
Sí. Además, las sociedades occidentales a menudo no permiten la expresión del dolor, poder sentarse con él, llorar, lamentar. En otro tipo de sociedades eso es algo común, que no tiene nada de malo. Pero en la mayor parte de Europa Occidental hemos bloqueado partes de nuestra normalidad humana. Llamamos a estas emociones ‘negativas’. No son negativas. Son información sobre cómo nos sentimos. Y son los sistemas en los que vivimos los que perpetúan nuestra ceguera.
Estamos distraídos, y eso evita que nos quejemos de lo terribles que son las desigualdades y de todo lo que está sucediendo. Tenemos teléfonos, tenemos televisión, tenemos ‘pan y circo’… Pero hace poco, al ser revisados por pares numerosos estudios científicos, se determinó que en torno al 89% de las personas encuestadas en todo el mundo quieren más acción contra el cambio climático. Ese 89%, pese a que aún no esté hablando de ello, en algún momento tendrá que hacerlo.