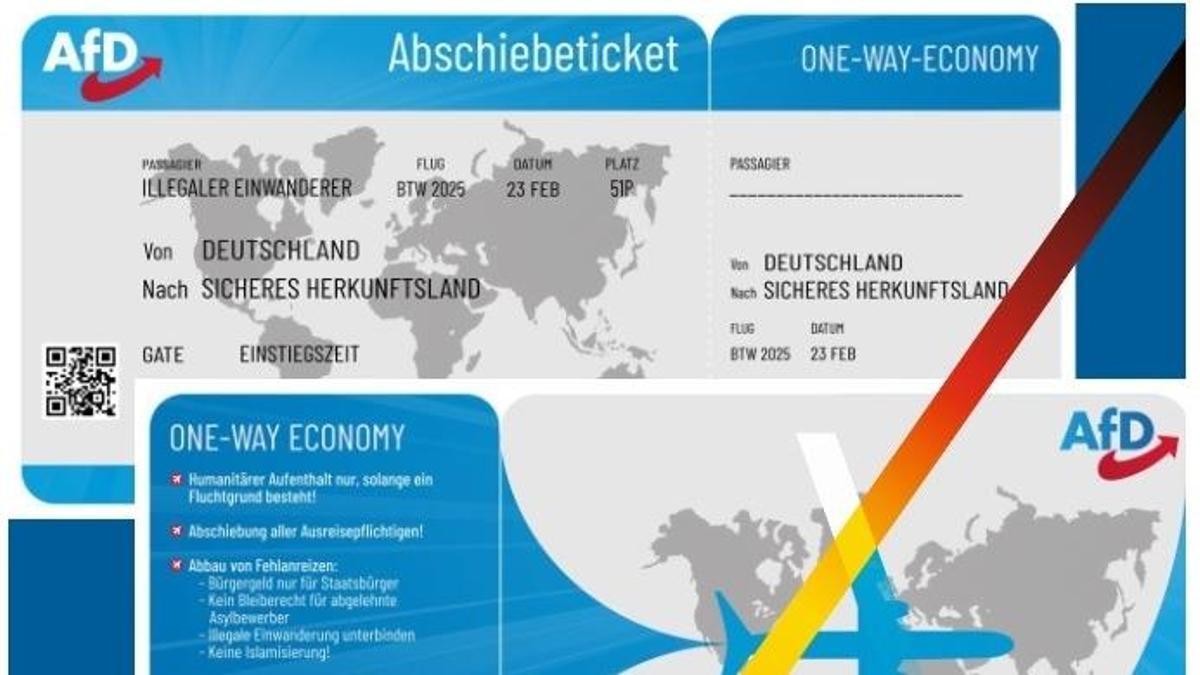Nada parece más invariable que la persistencia del déficit exterior en los Estados Unidos. Como si obedeciera a una ley económica inmutable, ni crisis políticas ni tampoco financieras, comerciales o sanitarias consiguen alterar un ápice una tendencia sólidamente establecida
El carrusel arancelario activado por obra y gracia de la Administración Trump revela los vericuetos de una globalización eficaz para estimular la eficiencia productiva y canalizar la inversión exterior, aunque perezosa para desarrollar los mecanismos de salvaguarda oportunos.
El presidente americano afirma actuar para resarcir agravios de sus socios comerciales y recuperar industrias expatriadas. Pero cuando el diagnóstico es inadecuado, acertar con el tratamiento es pura entelequia. El cálculo chapucero y tendencioso de la supuesta reciprocidad arancelaria es criticable, porque las ventajas del comercio internacional no se miden con el saldo comercial sino mediante la mayor capacidad de consumo de la población, el acceso a mejores cadenas de suministro y la atracción de capital y tecnología. También es necesario reconocer que existen argumentos consistentes para defender que el comercio internacional no es un juego de suma cero, pero que sus efectos se distribuyen de forma asimétrica en el interior de los países. De modo que la liberalización comercial siempre debe ir acompañada de políticas de compensación, una exigencia más perentoria cuando afrontamos un proceso de digitalización que también genera consecuencias muy dispares en la población y el sistema productivo.
En lo que ahora acontece influye que las principales empresas multinacionales trasladasen parte de sus actividades industriales a economías emergentes, entusiasmadas con el ahorro de salarios resultante, e impulsasen procesos de automatización de las tareas más rutinarias y repetitivas, que frecuentemente ocupaban empleo de cualificaciones bajas o medias, como en buena parte del cinturón industrial norteamericano. De manera que Estados Unidos emprendió una transición hacia otras actividades económicas que le permiten obtener un superávit exterior en el comercio de servicios muy relevante y que responde a su competitividad en marca, diseño, tecnología y finanzas. Pero a costa de una desigualdad rampante, pues muchos trabajadores desplazados sólo encontraron empleos de baja remuneración. En ausencia de políticas públicas activas que faciliten mejorar el capital humano, la transición entre empleos y la adaptación de las empresas, los costes de ajuste han sido dolorosos. El reto no va pues de saldos comerciales sino de productividad, especialización y calidad del empleo.
Una buena dosis de escepticismo también merece el renovado impulso proteccionista, pues nada parece más invariable que la persistencia del déficit exterior en los Estados Unidos. Como si obedeciera a una ley económica inmutable, ni crisis políticas ni tampoco financieras, comerciales o sanitarias consiguen alterar un ápice una tendencia sólidamente establecida. Cualquiera que sea la política comercial implementada, el país presenta un desequilibro desfavorable en su intercambio de mercancías. Hoy, como antes de la pandemia, de la crisis financiera o del acceso de China a la OMC, la economía americana apenas cubre con el valor de sus exportaciones el 60% de lo que le cuesta adquirir productos en el exterior.
Es relevante comprender que apenas la mitad de las exportaciones chinas a los Estados Unidos tienen como objeto bienes de consumo. El grueso de los intercambios actuales se realiza en componentes, productos intermedios y bienes de capital. Es decir, tiene como cliente principal al sistema productivo norteamericano, de manera que penalizar las importaciones distorsiona sus cadenas de aprovisionamiento. Además, dado que China representa el 40% del comercio internacional de productos que se consideran cuellos de botella potenciales y es el principal proveedor de la mayor parte de las materias primas indispensables para la transición digital y energética, los actos de Trump se asemejan más a un movimiento táctico que estratégico.
Mejor sería atender pues a la dimensión geopolítica del conflicto. La economía internacional ya afrontaba un riesgo de fragmentación, con un incipiente desvío de inversiones hacia socios políticamente afines, pero el uso de terceros para los intercambios comerciales (como México o Vietnam), la amenaza latente de destrucción mutua asegurada y el creciente protagonismo del comercio de servicios mantenían el flujo vital de las relaciones económicas internacionales. Ahora, los intentos aparentes de establecer una cuña a toda costa en las relaciones entre Rusia y China amenazan con fragmentar el tablero geoestratégico en forma y direcciones imprevistas.
Una señal de alerta más desde el ámbito financiero. En realidad el déficit exterior es el resultado de la capacidad del país para mantener ritmos elevados de inversión sin las exigencias de disponer de mucho ahorro interno. Estados Unidos sostiene de forma duradera su expansión económica mediante el recurso a la financiación exterior. El milagro es posible por el atractivo de su mercado interior, la relevancia de sus activos financieros y el predominio del dólar como moneda de reserva. Los flujos de inversión, tanto directa como financiera, han sido suficientes para garantizar su cobertura e incluso para facilitar la expansión internacional de las empresas norteamericanas y el liderazgo de sus productos financieros. Y, cuando ha sido necesario, el recurso al endeudamiento ha venido al rescate, hasta el punto representar actualmente una tercera parte de la deuda global.
En este punto, el comportamiento reciente de los mercados de divisas y deuda merece una atención principal, pues los flujos de ahorro dependen críticamente de las expectativas de los inversores y de la credibilidad otorgada a las políticas económicas. Huelga decir que los vaivenes en política comercial están generando tensiones latentes. El descenso de casi un 10% en el valor del dólar y el aumento de casi medio punto en los intereses de la deuda ponen de manifiesto recelos y desconfianza hacia estos activos, hasta el punto que la prima de riesgo ante Alemania alcanzó casi los dos puntos. No es un episodio banal, ya que es un proceso característico de las economías menos estables y porque fueron las ventas masivas de bonos del tesoro el detonante del cambio de rumbo en política comercial.
La depreciación del dólar probablemente satisfaga los intereses de quienes ansían mejorar el saldo exterior pero, junto con los mayores aranceles, dificulta los objetivos de inflación establecidos por la Reserva Federal y encarece el coste de financiación de la deuda. Si en un futuro próximo se impulsan reducciones impositivas caprichosas, la atención se desviará hacia las casillas financieras del tablero.