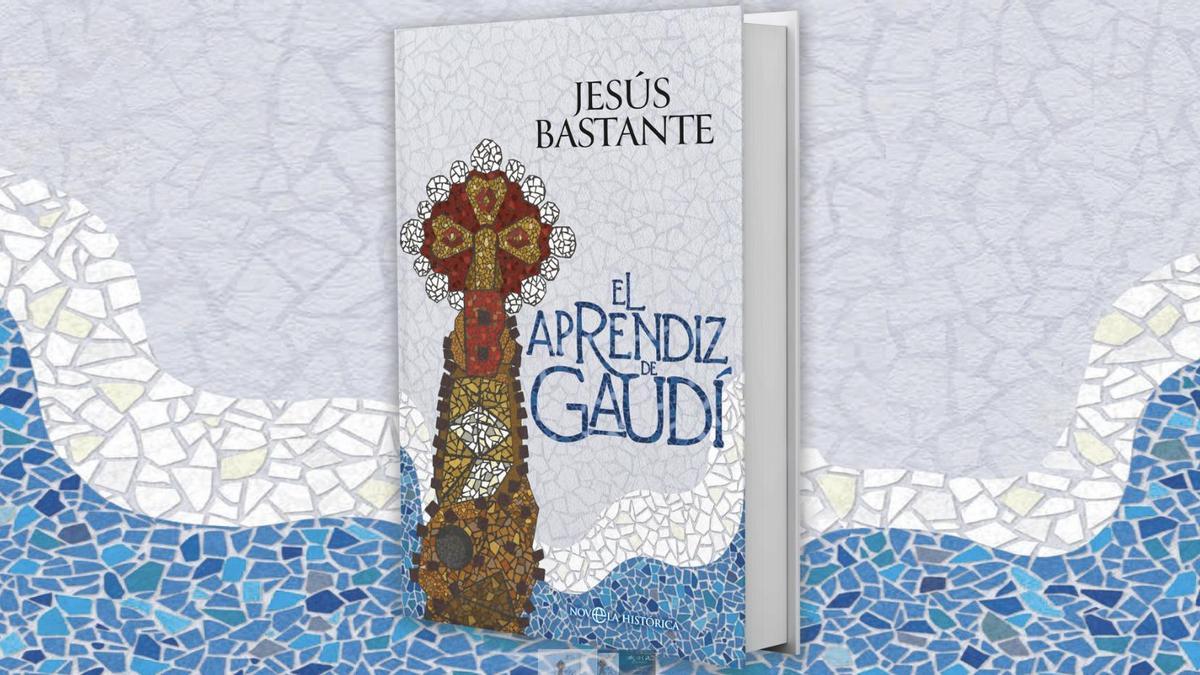El periodista Jesús Bastante firma una novela que mezcla poder, belleza y locura a los pies de la iglesia diseñada por el genial arquitecto, con el Eixample y los movimientos anarcosindicalistas en la Barcelona de finales del siglo XIX como telón de fondo
La memoria de un Gaudí desconocido emerge de las cenizas de la Guerra Civil
El libro, publicado por La Esfera de los Libros, sale a la venta este 21 de mayo y se presenta ese día a las 19.00 en la iglesia de Santa Anna de Barcelona.
Un tranvía llamado muerte
7 de junio de 1926
El día en que murió Gaudí, se cumplían exactamente treinta y tres años desde que el entonces joven arquitecto dio por concluida la cripta del templo expiatorio y pudo, al fin, arrancar las obras de su Sagrada Familia. Pero en ningún momento pensó en aquella incalificable coincidencia: toda su obra quiso ser un ejemplo de lo que haría Cristo. Su muerte también lo sería.
El maestro se despertó sobresaltado. Algo no iba bien, pero cómo iba a hacerlo desde aquel día. La ciudad bullía, efervescente, y, pese a las penurias de los últimos años, en los que el mismo arquitecto tuvo que salir a la calle para mendigar limosna dado que el grifo de los donativos para la construcción del templo parecía haberse cerrado definitivamente, la iglesia quiso seguir alzándose hasta el cielo.
En noviembre pasado, al fin, se había culminado la primera de las dieciocho torres de la Sagrada Familia, la de San Bernabé, y toda la ciudad acudió maravillada a contemplar la belleza del pináculo, en uno de los extremos de la fachada del Nacimiento. Pero Gaudí sentía, como tal vez nunca hasta ese momento, que jamás vería terminada su obra.
Desde hacía meses vivía encerrado en su taller-obrador, perfilando una grandiosa maqueta de lo que debía ser aquel templo expiatorio cuando él ya no estuviera. Los planos, cada vez más minuciosos, querían dejar constancia, hasta el más mínimo detalle, de lo que habría de construirse y de lo que no; dónde dejaría espacio, y libertad, a los futuros arquitectos y dónde, jamás, nunca, nadie podría tocar una sola piedra, remover uno solo de los trencadís diseñados, torcer medio milímetro una de las columnas imposibles que había dejado dibujadas y modeladas en yeso por sus ayudantes Sugranyes y Quintana.
Después, esos esbozos polifuniculares se «dibujaban», ya dados la vuelta, en grandes prototipos de yeso con todos los detalles, que se sumaban a los planos, inmensos y sumamente precisos, que servirían a los sucesores de Gaudí para completar tan magna construcción. ¿Podrían hacerlo con los mismos materiales, utilizando piedra arenisca procedente de la cantera de Montjuic? ¿Qué ocurriría si la roca se agotaba? Ansioso, el arquitecto había pasado los últimos años consultando a maestros canteros de toda Europa, buscando modelos de piedra de similar textura, color, ductilidad. En los jardines aledaños a la construcción se apilaban trozos de roca procedentes de Escocia, Galicia, Inglaterra, Cantabria… incluso Brasil. ¿Soportarían el paso de los años, los impactos del ruido, el cada vez más sofocante auge del humo, las vibraciones de los autos, los tranvías eléctricos? ¿Serían capaces de aguantar el insoportable futuro que se avecinaba?
¡Bobadas!, se esforzó en pensar, mientras se extendía, lentamente, por el suelo de madera avejentada de su taller, tumbado sobre una alfombra, para su oración de cada mañana. Lo hacía del mismo modo que un sacerdote aguardaba su consagración: clavado en el suelo, con los ojos cerrados y dejando que el rosario que rezaba como un mantra acompasara su respiración, y despertara una nueva idea, un nuevo diseño, una reforma que acometer o una columna que volver a levantar.
Aquella mañana, en cambio, solo le respondió el sonido de su estómago. Hacía demasiadas horas que no probaba bocado, pero eso había dejado de ser un problema hacía años, enfrascado como estaba en una frenética carrera contra el tiempo entre planos, andamios y una creciente incomprensión por parte de la sociedad catalana, que ya había abandonado la primera emoción por el modernismo y avanzaba, impertérrita, a unas construcciones más sobrias, «eficientes» las llamaban, en las que primaban las cuadraturas, mucho más perfectas, concretas y aburridas, frente a los perfiles sinuosos y coloristas del artista loco de Dios.
Gaudí se levantó pesadamente, con las rodillas crujiendo sin compasión, Maldita artrosis, y, tirándose de la levita para disimular sus arrugas, se ajustó el cilicio, se calzó los zapatos, el sombrero y el bastón, y salió de su minúsculo obrador, el único hogar que había conocido desde que ella muriera. Allí, rodeado de planos y de proyectos imposibles, entre ideas que jamás verían la luz, se sentía seguro, protegido, inaccesible.
Un pequeño catre adosado a la pared, un reclinatorio en el que apoyarse y orar, a veces durante horas, para confesar sus pecados al Buen Dios, y una mínima despensa, siempre ridículamente vacía, porque el maestro jamás probaba bocado si no le forzaban a ello. Hasta en dos ocasiones estuvo a punto de morir de hambre: la primera, debido a una dieta estricta que casi se lo lleva a la tumba, justo después de aquello; y la última, hacía pocos meses, simplemente por olvido. Y, por fin, el escritorio inclinado levemente a la manera de los arquitectos, sobre el que, en noches como la anterior, solía quedarse en vela imaginando columnas arborescentes, calculando proporciones, intentando encontrar la manera de ir más allá, siempre más allá, casi hasta el cielo, sin acabar convirtiendo su obra en una inmensa Torre de Babel sin sentido.
Un mar de torres, erizándose hacia el cielo, traspasando las nubes de una ciudad siempre despierta. En los últimos años, y atraídos por la belleza y la novedad del proyecto, artesanos de todo el mundo habían peregrinado hasta las puertas del despacho de Gaudí mendigando un puesto de trabajo en las obras de aquella maravilla, sin importar el sueldo o la tarea encomendada.
A diferencia de las furibundas críticas de la prensa catalana, Europa y Estados Unidos asistían, conmovidos, a la construcción de un templo «en manos de los fieles». La «catedral de los pobres», la llamaban, rendidos a los pies del genio de Reus.
Después de la Gran Guerra, muchos habían vuelto la mirada al cielo, aunque la mayoría, también en Barcelona, se habían entregado a los excesos, en una desenfrenada carrera hacia delante para disfrazar de alegría y charlestones la profunda crisis que azotaba al Viejo Continente, y que ya había hecho despertar sueños radicales de antiguos imperios y purezas de raza. El mundo, al borde del abismo, mientras España, que todavía se dolía del desastre de Annual, se resistía a entender, como ya habían dejado escrito los poetas del 98, que en el imperio hacía tiempo que sí se ponía el sol.
En la Ciudad Condal, en cambio, el Eixample crecía hacia los cuatro puntos cardinales, a medida que las torres de la Sagrada Familia iban elevándose hasta tocar el cielo, un par de centímetros menos de lo que lo hacía la montaña de Montjuic, porque el arquitecto de Dios no quería superar la obra divina. El templo estaba situado en una zona providencial: sería el centro de la ciudad, tendría la misma distancia al mar y a la montaña, a Sants y a Sant Andreu, a los ríos Besòs y Llobregat. De alguna manera, su proyecto quería integrarse con la naturaleza, de ahí su idea de un gran bosque en el interior, o la inclusión de plantas, frutos, alimentos o animales de la zona tanto en las fachadas como en cada una de las torres. Había trabajo de sobra, mucho más allá de la muerte de Gaudí, y él lo sabía, mucho más aún aquella mañana.
Orfebres alemanes, aparejadores suecos, obreros norteamericanos, japoneses, turcos… Todos querían formar parte de aquel milagro. No siempre había sido tan fácil. Cuando en 1878 logró, no sin problemas, el título de arquitecto, el director de la escuela y presidente del tribunal de reválida que aprobó su proyecto final proclamó: «Hoy hemos hecho un arquitecto que será un loco o un genio». Y a fe que el maestro tenía razón. En ambas cosas. Sin duda, Antoni Gaudí era un genio. Sin duda también tenía un punto de locura, que se había ido agudizando con los años, con la vida. Así lo atestiguaban algunos de los proyectos presentados siendo todavía un estudiante, muchos de los cuales jamás se llevaron a cabo. Todo el mundo quería contar con el genio del joven Gaudí, pero firmaban con otros grandes maestros, como Martorell, Vilaseca o Domènech. Solo el empresario Eusebi Güell se enamoró con locura de las ideas del arquitecto, se convirtió en su mecenas y le encargó algunas de sus mejores obras, que compatibilizó con la construcción de la Sagrada Familia.
La obra le fue encargada en 1883 después del despido de Francisco de Paula del Villar, y de que Joan Martorell se negara a reemplazarle, recomendando a la Asociación de Devotos de San José el nombre del joven Gaudí. El solar de Sardenya fue un oasis en mitad de una biografía sentimental que, desde poco antes, había empezado a desmoronarse. Su madre, su hermana, ella…, y Gaudí se refugió en sus creaciones y en las febriles lecturas del Apocalipsis, los padres de la Iglesia, la imaginería religiosa y su significado. Todo debía tener sentido, al menos en su cabeza. En caso contrario, la empresa resultaría del todo imposible. ¿Acabaría su obra maldita, convertida en una nueva Babel, con cientos de lenguas distintas, culturas encontradas, guerras a martillazos entre artistas de distintas procedencias? Pretender construir un edificio que desafíe al mismo Dios no nos salvará, pensaba el maestro, centrado en dejar un legado claro, un plan de ruta específico, trazado hasta el más mínimo detalle, para no dejar espacio a la improvisación, aunque fuese solo en lo esencial. Aunque todos admiraran su obra, lamentaba, nadie seguiría su estilo. No habría una «Escuela Gaudí», resultaba sencillamente imposible sin ser él, sin tener su secreto.
Nada nos salvará, se repitió mientras abandonaba el obrador camino a la oración diaria en el oratorio de San Felipe Neri. Ella no pudo hacerlo, por más que él lo intentara, o eso pensaba, hasta la extenuación. Tal vez si hubiera estado más atento…, se dijo, sacudiendo la cabeza. Nada la traería de vuelta, ahora estaría con el Buen Dios, que protegía a las almas puras como la de su pobre sobrina, al igual que él lo hizo con los menesterosos que acudían cada noche buscando refugio en sagrado frente al frío, la humedad y la violencia, mendigando un pedazo de pan, una sopa caliente y, con suerte, algo de vino aguado. Gaudí ya no sabía cómo explicar que ni siquiera contaba con fondos para mantener el andamiaje: confiaba en la Providencia. Cuando yo no esté, no quedará más remedio.
Después de que ella falleciera, el arquitecto se consagró en vida a la construcción del templo expiatorio, negándose a iniciar nuevas obras, culminando a toda prisa proyectos ya en marcha, dejando en manos de sus colaboradores las decisiones del día a día en Mallorca, Astorga o León. Todos los días recordaba su nombre, y su mala suerte, y no podía evitar sentirse culpable. A fin de cuentas, él había sido uno de los responsables de la muerte de Rosetta. Quizá fuera una de las razones que provocaron su apatía, su enfermedad, su locura, su angustia, su muerte. Y de él… Mejor ni mentar su nombre. En ninguno de los idiomas conocidos y escuchados entre los muros de la Sagrada Familia. Y sin embargo…
… Sin embargo, cuando aquella mañana el maestro salió de su cubículo en la cripta de la Sagrada Familia, no podía dejar de pensar en él. Seguramente la única persona que podría ayudarle a solucionar aquel problema, como en tantas ocasiones había hecho en el pasado.
Tal vez debería buscarle, explicarle, pensó, sin saber adónde remitir una carta que jamás enviaría, mientras caminaba, a grandes zancadas, ajeno al bullicio de las calles que hacía tiempo rebosaban vida, ruido, gritos de las fruteras y los cambistas, el soniquete del chiflo del afilador o los carruajes de los señores, que todavía se resistían a subir al tranvía —ya fuera tirado por carros o, el ya mayoritario, eléctrico, que cruzaba de norte a sur y de este a oeste la ciudad—, pero comenzaban a dejarse ver en autos a motor; las sirenas de los guardias, el clamor de las hormigoneras, las órdenes de los maestros constructores, otro martillo caído, y entonces se dio la vuelta y contempló, bañada por el sol de la mañana, la magnífica fachada del Nacimiento.
Su gran legado, la única de las tres grandes portadas que dejaría concluida antes de morir. El Nacimiento: una impresionante fiesta de fauna, flora, escenas bíblicas y vida en abundancia, coronada por el conjunto de la Sagrada Familia de Nazaret más humana que nadie jamás habría hecho surgir de la piedra.
No podía contarle la tristeza, la desazón, el odio, la locura que invadieron su alma el día en que ella murió. Tampoco pudo sacar de sí o compartir con alguien la amargura, el resentimiento que provocó el anterior cataclismo, casi peor que la muerte, al admitir que Pepeta nunca sería suya. Quedaba tan lejos ese sentimiento, y sin embargo… Quizá solo fueron juegos del azar, o que el Buen Dios le tenía reservada una misión única, imposible de compartir con nadie: vivir exclusivamente para la belleza que en aquel momento se alzaba a sus espaldas.
Pensando en Rosetta, en Pepeta, en él, Gaudí se dio la vuelta y dejó atrás, por última vez, aquella fachada. Y se llevó la mano al corazón, palpando el bolsillo de su raída levita, comprobando que aquellos dibujos, aquellos bocetos imposibles, seguían allí. Suspiró con fuerza y cruzó la calle. Sin mirar, como tantas veces, como solían hacer las personas de su edad. Apenas sintió el choque del tranvía de la línea 30, que iba del Arco de Triunfo a la plaza Catalunya, destrozándole la vida, y una voz, cada vez más lejana, preguntando si alguien conocía a aquel anciano mendigo, con la cabeza rota y sangrando por el oído.
Jesús, Déu meu!, acertó a gritar Gaudí antes de perder el aliento. Eran las nueve y media de la mañana. Solo dos personas trataron de atenderlo, apartándolo de la circulación. Pau, Pau, on ets?, se le oyó susurrar. Tardaron horas en llevarlo al dispensario de la ronda de Sant Pere, donde le diagnosticaron conmoción cerebral, fractura de tres costillas y traumatismo en su oreja derecha.
No había mucho más que hacer, así que le administraron un antiespasmódico y ordenaron enviarlo, de urgencia, al hospital Clínic.
Tardaron mucho, muchísimo más, en advertir que se trataba del gran arquitecto, pues no le encontraron documentación alguna, más allá de unos garabatos doblados en el bolsillo de la levita y a los que nadie prestó atención. Siempre se dejaba la cartera olvidada en el obrador. Treinta y tres años después, el viaje llegaba, prácticamente, a su fin.